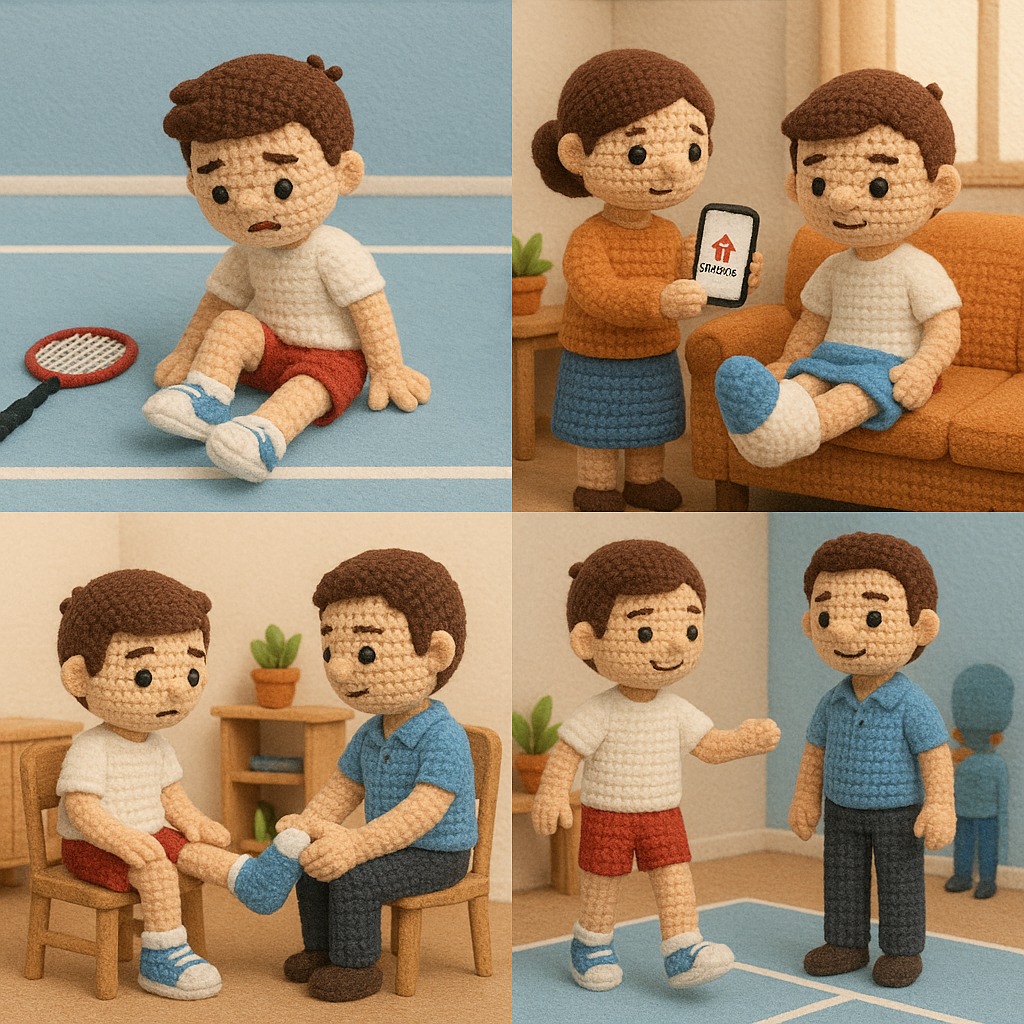
Recuerdo aquella llamada de un sábado por la tarde. La voz al otro lado sonaba preocupada, pero también contenía esa mezcla de urgencia y esperanza tan habitual en los padres. Era la madre de Javier, un chico de 13 años apasionado por el bádminton que se había torcido el tobillo durante un partido. No podía apoyar el pie, y lo primero que me dijo fue que faltaban apenas dos semanas para el campeonato regional. Llevaban meses preparándolo, y la idea de perderse esa cita le resultaba insoportable. Acordamos que al día siguiente pasaría a verle.

Cuando llegué a su casa, Javier me abrió la puerta acompañado de su madre. Era un chico alto, de mirada vivaz, pero aquella mañana tenía los ojos bajos y el gesto serio. El tobillo estaba algo hinchado, aunque sin hematomas importantes. Lo exploré con cuidado y pronto comprobé que se trataba de un esguince leve. Le expliqué que si hacíamos las cosas bien, si empezábamos pronto y sin precipitación, había margen para que llegara al torneo sin arriesgar su recuperación. Noté cómo su expresión cambiaba pues todavía quedaba esperanza, pero también el reto de tener que confiar en un proceso que, a su edad, puede parecer eterno.

Los primeros días fueron de paciencia. De hielo, reposo relativo y pequeños movimientos controlados para mantener la movilidad. Son las fases menos agradecidas de una lesión: no hay avances visibles, solo la sensación de estar detenido. Pero Javier se tomó el proceso con una madurez que me sorprendió. Preguntaba, quería entender qué hacíamos y por qué. Tomaba nota de los ejercicios y me pedía repetirlos para asegurarse de hacerlos bien. No se limitaba a cumplir, quería aprender. Y eso, en un joven deportista, marca la diferencia.

A medida que pasaban los días, el tobillo respondía. La inflamación bajaba, el movimiento era más fluido y el gesto más seguro. Pasamos a trabajar el equilibrio, la fuerza y el control. Le enseñé cómo preparar el cuerpo para volver a saltar sin miedo. Había en él una mezcla de prudencia y entusiasmo que resultaba contagiosa. Y mientras le observaba avanzar, pensaba en cuántos adultos podrían aprender de esa actitud al escuchar al cuerpo, confiar en él, darle tiempo.

Dos semanas después llegó el día del torneo. Decidí acercarme. No como espectador curioso, sino como parte de esa historia que habíamos recorrido juntos. Javier estaba en la pista, calentando con su vendaje funcional. Movía el tobillo con soltura, concentrado, sereno. Me quedé al fondo, observando sin intervenir. En su mirada ya no había miedo. Había respeto por lo que había pasado y confianza en lo que venía. Cuando empezó a jugar, me di cuenta de que aquella lesión, en el fondo, había sido una oportunidad. No solo había vuelto a competir, había aprendido a cuidarse.
Mientras le veía moverse con naturalidad, comprendí que el verdadero triunfo no estaba en el marcador, ni siquiera en poder jugar el torneo, sino en haber recuperado la confianza en su propio cuerpo. Esa confianza silenciosa, que te permite volver a moverte sin miedo, es la que cambia de verdad las cosas.
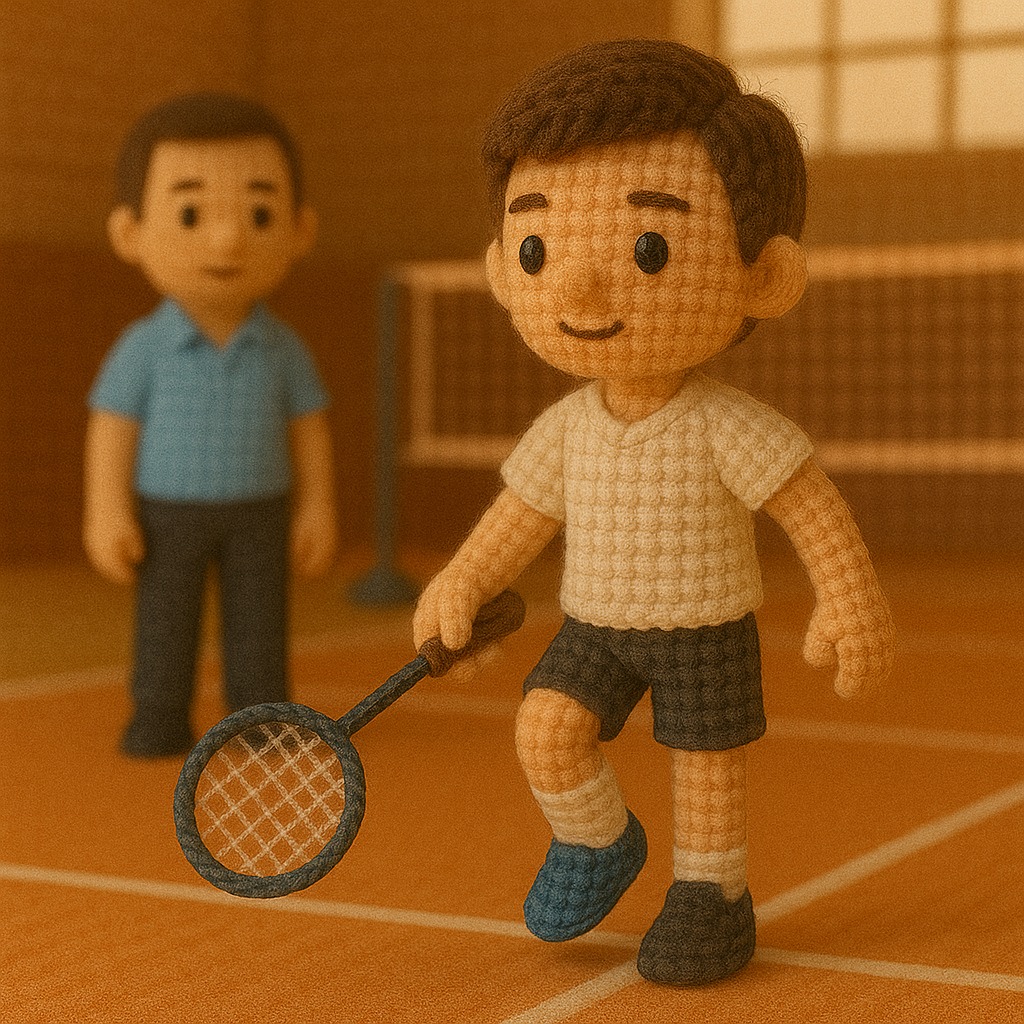
En Fisiohogar vivimos muchas historias como la de Javier. Algunas terminan en una pista, otras simplemente en el momento en que un paciente vuelve a caminar con seguridad. Pero todas comparten lo mismo, es decir, la satisfacción de acompañar a alguien en su camino de vuelta hacia el movimiento, hacia la confianza, hacia su vida.
Colegiado nº 3.147
Fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Europea de Madrid.
Vicedecano del Colegio de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.











